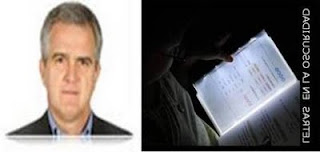17/07/2011
En su última y quizás más famosa foto, Allende aparece con un casco militar, empuñando el fusil de asalto AKM-47 que le regaló su amigo Fidel Castro. Entonces, esa imagen sugería la incongruente amistad entre un presidente dispuesto a morir en defensa de un mandato democrático y un dictador megalómano y esperpéntico que, además, era en ese momento uno de los más serviles peones de Moscú. Casi cuarenta años después, tras la apertura de los archivos soviéticos y el testimonio de protagonistas y observadores de primera fila, la imagen acaba por retratar lo obvio: no era una amistad sino una alianza.
Como otros tantos líderes de la izquierda en América Latina, Allende mantuvo estrechos vínculos con la inteligencia cubana y soviética desde comienzos de la década de 1960. En 1967 se le confía el rescate de los sobrevivientes de la fracasada guerrilla del Che en Bolivia. Los Archivos Mitrokhin, publicados a partir de 1992, indican que recibió cientos de miles dólares de la KGB para su campaña presidencial a través del agente Svyatoslav Kuznetsov, su contacto en México. (Además de decenas de miles para uso privado). En el apogeo de su gobierno, el personal de la Embajada de Cuba en Santiago superaba al de la propia cancillería chilena. A La Habana llegaban a diario jóvenes chilenos sin vínculos con sus instituciones militares a recibir entrenamiento en armas, explosivos y otras artes de la desestabilización. Valga decir que el fervor doctrinario de aquellos representantes del socialismo en democracia no era nada democrático.
La visita de Fidel Castro a Chile en 1971 despejó las dudas. De estadio en estadio, a lo largo de todo un mes, Fidel predicó sin cortapisas de protocolo ni cautelas tácticas el evangelio de la lucha de clases, la toma armada del poder y la supresión de los opositores como premisa del paraíso revolucionario. Fue un viaje de penetración que le permitió a Fidel medir sobre el terreno las posibilidades de éxito de una transformación definitiva y radical. Fascinado y embarazosamente secundario, Allende asistía a discursos y banquetes en el papel de pupilo, mientras la derecha y el centro sacaban cuentas políticas y monetarias de los estragos del visitante. Había razones para alarmarse. El referente ideológico del allendismo no era la socialdemocracia de Olof Palme y Willy Brandt sino el recalcitrante comunismo de Mao, el Che, Fidel y Brezhnev. De visita en Cuba, Allende dice: “Gracias, compañero y amigo, comandante de la esperanza latinoamericana, Fidel Castro”. En Moscú: “La Unión Soviética, a la que nosotros denominamos Nuestra Hermana Mayor”. En aquel mundo bipolar, éstas eran sus claras coordenadas.
La precaria victoria electoral de 1970, con el 36.3 por ciento de los votos, comprometía a Allende a gobernar por una voluntad de concordia. Pero el suyo fue un gobierno de confrontación desde el principio. Todavía asombra su retórica, plagada de los tópicos leninistas de los años 20. Tal como ocurre en estos tiempos con Hugo Chávez, era imposible no verlo venir. A diferencia de Venezuela, la clase media urbana y rural, la Iglesia Católica, los gremios profesionales, un sector ilustrado del estudiantado y casi todos los principales mandos de las fuerzas armadas reconocieron a tiempo que una embestida de tal magnitud no podía conjurarse con un plebiscito. Hablando sobre las consecuencias de la guerra sucia de la junta militar argentina contra la subversión izquierdista, Ernesto Sábato dijo que no podíamos combatir a los caníbales comiéndonoslos. Rotunda y lúcida, la observación no responde a un dilema: ¿cómo podía una polarizada sociedad en desarrollo, atrapada en el letal juego de la Guerra Fría, con sus instituciones democráticas tan asediadas como imperfectas, defenderse civilizadamente de los caníbales?
Dejémosnos de parábolas, a despecho de la mayoría de los chilenos Allende proponía una transición hacia un modelo colectivista con marcadas similitudes al castrismo, así como el alineamiento internacional con la órbita soviética. Tanto sus partidarios como sus adversarios sabían que esa tarea rebasaba las posibilidades de un período presidencial y exigiría, cuando llegara la hora, la retención del poder mediante la violencia revolucionaria. Los hombres de su entorno no se medían demasiado para decir que el socialismo se impondría por las urnas o las armas. La conciencia moderna no puede justificar el golpe de Estado y los oprobiosos excesos de la dictadura de Augusto Pinochet. Igualmente repugnante es que se cruzara de brazos ante el asalto totalitario a una nación promovido por sus autoridades electas. Una vez que las trampas electorales, el caos y la penuria deliberados, la parcialidad jurídica, la coerción de los derechos y la impunidad de los fanáticos impiden la acción pacífica y organizada, sólo queda sobre la arena una oposición dispuesta a dejarse devorar por (o devorar a) los caníbales. Aquellos lodos traen estos polvos.
Hoy, frente al Palacio de La Moneda, la izquierda mundial venera una regia estatua de Allende. Arropada hasta medio cuerpo en la bandera de Chile, su figura avanza serena, firme y civil por la eternidad del bronce. El rostro es generoso, elegantemente paternal. Pareciera que quiso ser el presidente de todos los chilenos. Pareciera que no murió empuñando el fusil que le regaló el mayor de los tiranos de las Américas.
© 2011 El Nuevo Herald. All Rights Reserved.
 |
| Click aqui |